El pensamiento filosófico de Giordano Bruno. El hombre como el deus creatus
"La libertad está compuesta de infinitas diferencias."
Por Francisco Piñón Gaytán
Publicación original: Universidad Autónoma Metropolitana.
Resumen: El pensamiento filosófico del Renacimiento italiano tiene en G. Bruno un representante digno que expresa el ideal humanista del retorno a la naturaleza y, al mismo tiempo, la centralización del hombre en un cosmos en el que la idea centrada en Theo estaba perdiendo su hegemonía. Pero precisamente debido a este proceso de modernización y naturalización, el cosmos y la historia misma, y el hombre con ellos, comenzó a tomar el lugar de este concepto divino en una novedosa mezcla de tradiciones griegas y cristianas expuesta más adelante por Hegel. La modernización de Bruno no es de la que hablaba Weber y ahora ha perdido su encanto y misterio. Tampoco tiene nada que ver con el racionalismo moderno de una ciencia que ha cancelado la teleología en la tecnología. Bruno es, en muchos aspectos, el puente que eventualmente nos traerá el fenómeno de la modernización.
I
Giordano Bruno es un filósofo con fortuna, aunque ésta sea leída a la luz de una filosofía de la historia donde los “accidentes”, aun los trágicos, iluminan el cuadro completo. Pero una fortuna que no es la Dea Fortuna de la que hablaron los clásicos latinos Séneca o Cicerón, ni aquélla a la que Maquiavelo oponía la virtus y que era sinónimo de osadía y fuerza, propia de los príncipes. Bruno como filósofo, goza de una fortuna trágica, ciertamente, pero mítica.
Su filosofía, y no precisamente con independencia de sus contenidos doctrinarios, se ha convertido en mito, i.e., en esas “ideas fuerzas” de las que hablaba George Sorel y que son las que jalonan la historia, porque son “poesía social”, “sistemas de imágenes”, y expresiones de voluntad.¹ Pensamiento mítico el de G. Bruno, tal vez reforzado por las formas, por lo demás pintorescas, con que él mismo se describía en 1588 en su Oratio valedictoria como un simple “esule”, “scarso di beni”, “privo di favore” y “pre- muto dall'adio della folla”.² Pero ¿por qué hablamos del mito de G. Bruno? No solamente, es verdad, por esa forma heroica, de afrontar la muerte, semejante a esa otra forma, ya mítica también del monje Savonarola, sino porque introduce en su filosofía extraordinarios signos de “modernidad”. Pero la “modernidad” de Bruno, a pesar de que inaugura un pensamiento en la filosofía moderna en algunos rubros, no es aquélla de la que nos hablaba Weber y que ha perdido su encanto y su misterio. Tampoco tiene que ver con esa “racionalidad” moderna, propia de una cierta “ciencia moderna” que ha convertido a los medios-instrumentos en fines y que ha cancelado la teología en la “tecnología”. También la modernidad de Bruno no ha sido ese aspecto de racionalización científica que se ha convertido en un “veneno” o “abrazo mortal” de como nos la describían los análisis Spengler en La decadencia de Occidente.
La modernidad de G. Bruno radica, según creo, en que no quedó encerrado en una visión “matemática”, estilo Copérnico. Ni sus infinitos mundos fueron medidos o sopesados puramente con un método mecánico-geométrico, como posteriormente lo haría un Galileo o, en cuanto al hombre y al Estado, un Hobbes. Bruno escapó a esa clase de “cientificidad” donde el espíritu era solamente un apéndice, un elemento dicotómico y maniqueo. La filosofía moderna sobre el hombre del pensamiento de Husserl arrancaría a la visión bruniana más de uno de sus acentos, sobre todo en ese intenta por reflexionar la subjetividad más allá de la mera positividad.³ Bruno no se separó de su visión “Cristiana”. Tomando elementos de la Filosofía griega y medieval y en esta última especialmente de Tomás de Aquino y Nicolás de Cusa, enriquecería y ampliaría el concepto tradicional de espíritu, imprimiéndole un sentido totalitario, casi como el futuro pensamiento Hegeliano. Su aforismo-sentencia, traducción bíblica, de que el Spiritus Domini replevit orbem terrarum (“El espíritu del Señor inundó toda la tierra”), le produjo ciertas extraordinarias intuiciones terriblemente modernas. Por ejemplo, el nexo muy hegeliano por cierto, entre libertad y necesidad, entre individualidad y universalidad, entre finito e infinito y las no menos célebres contraposiciones entre tiempo y eternidad, luz y sombras, vicisitudes cíclicas y construcción humana.
Pero Bruno también supo ser moderno por su praxis, por su compromiso la de unir filosofía y vida, que fue sellado con la hoguera. Dramaticidad evidente en aceptación de la muerte, en diciembre de 1599, como parte de esa creencia de Bruno en la reproducción de la vida como materia-espíritu en infinitos ritmos y compuestos, pero que no cancelaba, por otra parte, el destino único e irrepetible del ser individual. Enestose alejaba de la filosofía estoica de los griegos. Sus acentos serán ya cristianos y resonarán en la filosofía hegeliana.
La mutación subrayaría, en el particular, el valor concretado del espíritu universal. Ya en su temprana obra De Umbris asoman sus temas fundamentales. Las “sombras de las ideas” configuran los arquetipos de su pensamiento. Nuestro pensamiento, afirma el filósofo Nolano, se mueve entre sombras: son sombras de la Idea, infinita y eterna. Aquí el influjo de Platón es notorio: el mundo de las ideas platónicas que conforman los arquetipos de las cosas mundanas y que no son sino “copias” de ese mundo ideas. Es, sobre todo, la Idea de Bien la que, según Platón, “proporciona la verdad a los objetos del conocimiento” y es la causa de la ciencia y de la verdad”.⁴ Más adelante, tomando inspiración de Nicolás de Cusa, el autor de De Docta ignorantia, Bruno sostendrá que no podemos mirar directamente a Dios: idea también del cristianismo paulino (a Dios se le ve por espejos y por enigmas).
En el De Causa Bruno ya ratificaba que no podemos conocer de una forma directa, a la “Divina substancia”, sino solamente “per modo” de espejo, enigma o sombra.⁵ Platón y San Pablo juntos, en una interpretación neoplatónica-averroísta, pero ya dentro de la forma mentis del Renacimiento. Lo mismo sostendrá en Degli eroici furori: A Dios lo conocemos como “en sombras o en espejo,⁶ porque, al fin de cuentas, nos lo dirá el influjo platónico, nosotros no conocemos las verdaderas especies de las cosas o la substancia de las ideas, sino sus sombras, vestigios y simulacros.”⁷
Dios, el infinito, no puede conocerse directamente por lo finito que es el hombre. Lo conocemos por y en sus obras; es decir, en el Universo sensible, que es como Diana (la luna) que recibe y refleja la luz de Apolo (el sol). El drama del hombre en su conocimiento del mundo y de Dios es como Acteón corriendo tras de Diana en una persecución infinita: “A nessun pare possibile di vedere il sole, L'universale Apolline, e luce assoluta ... ma si bene la sua ombra, la sua Diana, il mondo, I’ universo, la natura, etcétera”.⁸ El filósofo Bruno admite la distinción de los universales (ante rem, in re, post rem), aglutinando en una única unidad, jerárquicamente, toda la creación y el orden del mundo, ascendiendo hacia esa Unidad por dos vías: por el conocimiento o por el amor. En el de causa, Principio et Uno, Bruno contrapone la fe a la filosofía; a ésta la circunscribe al universo sensible y debe mostrar a Dios en las formas del universo que es en donde el mismo Dios se refleja. Sin embargo, siguiendo el pensamiento neoplatónico, Bruno no admite una cierta distinción entre Dios y el mundo porque Dios es la fuente eterna (fons emanationis) de donde se deriva el mundo regido por ese orden ideal a base de Número y Medida.
De nuevo aparecen los elementos ideológicos de la antigua Grecia, sobre todo la filosofía de Heráclito. En esa Fuente y Unidad primaria se concilian todos los contrarios: la unidad y la multiplicidad, la libertad y la necesidad, el hacer, el poder. Ciertamente Bruno es también ploniniano y agustiniano, por lo menos en parte: Dios es el “Intelletto divino cheétutto”. Dios se encuentra en todas las cosas y todas las cosas del universo se encuentran, también, en Dios: Es “Dio nelle cose” (Dios en las cosas) y el profundo pensamiento de que esa Unidad o ese Dios está “di dentro piú che noi medessimi siano dentro a noi” (Está más adentro de nosotros que nosotros mismos). Es este el anuncio ya del pensamiento del Maestro Eckardt o aquél de Jacob Boheu, retomado después por Hegel, de que “El ojo con que Dios me mira es el ojo con que yo lo miro”. No en valde Bruno pronuncia esa sentencia que sintetiza ideas medievales, sobre todo tomistas, y al mismo tiempo ilumina los caminos del idealismo de Hegel: Natura est Deus in nobis (“La naturaleza es Dios entre nosotros”), por esta razón ontológica se puede entender, en Bruno, una ética o una moral auténticamente autónoma, no heterónoma. En cierto sentido, Dios y hombre e confunden en esta Naturaleza visible. No está Dios fuera del mundo: “non est extra et supra entia”, de la misma manera que “la naturaleza no está fuera de las cosas naturales.”⁹ Por lo demás, en Bruno no hay suficiente explicación de una distinción esencial entre Dios y mundo. ¹⁰ Retoma ideas de Nicolás de Cusa: de que el mundo es una explicatio (manifestación) de Dios, es ni más ni menos que explicación de la complicación. Bruno iniciaría el panteísmo de la substancia (Spinoza) y el panteísmo del Logos (Hegel). Para el pensamiento Bruniano, el mundo está “Embriagado” de Dios, y Dios=infinito no es otra cosa sino una Unidad y Principio que se manifiesta en el mundo. El mundo es, por lo en tanto, una obra divina, configurado un monismo dinámico, al estilo del pensamiento estoico, particularmente el de Heráclito. Sostiene, pues, un vitalismo animista más vivo y dinámico, más plural y complejo que el de los árabes Avicena y Averroes.
Por otra parte, critica la metafísica de Aristóteles, su concepción del primer motor, que le parece materialista y mecánico. Dios, es cierto, piensa Bruno, es la Substancia una especie de Ontos on, que ya no será una mera substancia singular, sino espíritu universal que todo lo espiritualiza. Dios, en este sentido no sería una materia o espíritu finito, sino que es, en todo caso, un Principio, estilo el antiguo Arjé, Nomos, Logos, de los filósofos griegos. Las cosas del universo no son, pues, “producto”, sino más bien “resultado”. Pero Bruno, acordémonos, llama “principio” a lo que produce un efecto desde dentro (lo que los aristotélicos llamaban “causa material o formal”, y llama “causa” lo que produce un efecto desde fuera (lo que los aristotélicos llamaban causa eficiente, causa externa, causa final). Por tal motivo, en Dios no habría, según Bruno, una distinción esencial entre principio y causa. Dios sería raíz y síntesis de todo, identificando las cuatro causas de Aristóteles: physis, arkhe, periakhon y Telos. Debemos decir que el pensamiento de Bruno elabora tesis cercanas a Spinoza, pero menos rígidas. Sin embargo, al interpretar a Platón, heredando el neoplatonismo agustiniano, y dándole a Aristóteles este último sentido con la ayuda de Santo Tomás de Aquino y Nicolás de Cusa, Bruno vislumbra el idealismo moderno, sobre todo el de Hegel.
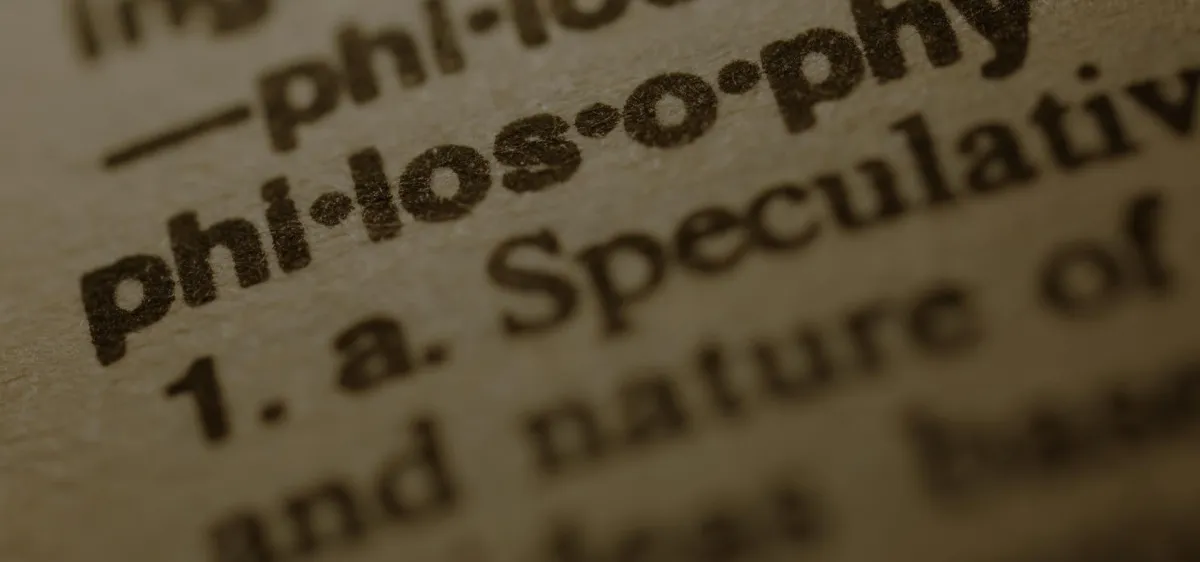
Sobre las influencias
y atisbos filosóficos de Bruno:
"Bruno elabora tesis cercanas a Spinoza, pero menos rígidas. Sin embargo, al interpretar a Platón, heredando el neoplatonismo agustiniano, y dándole a Aristóteles este último sentido con la ayuda de Santo Tomás de Aquino y Nicolás de Cusa, Bruno vislumbra el idealismo moderno, sobre todo el de Hegel."
II
Para Giordano Bruno, el espacio es infinito y es el receptáculo donde están todas las cosas “creadas” por el Dios-infinito. No existe un octavo cielo o una “esfera cristalina” como lo pensara el viejo Aristóteles. Amplía el esquema heliocéntrico de Copérnico extendiéndolo hasta el infinito, en donde hay infinitos mundos y universos. Todo es relativo: el centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna.¹¹ Nuestra razón no se encuentra encerrada en primeros o segundos “motores”, por más fantásticos que puedan parecernos. Todo lo conocemos en una inmensa la “razón eterna” y los cuerpos del universo no hacen sino “anunciar la gloria y majestad de Dios”.¹² El alma del mundo, el alma universal, es la potencia divina que se encuentra activa en todas las cosas, como una natura naturans, vivificadora y generadora de todos los seres del universo y donde las almas particulares no son sino modos y formas del alma universal, que es principio y causa de todo lo “creado”.¹³ El espíritu universal, que es principio, resuena en todo el universo, porque “la divinidad es el alma de nuestra alma, lo mismo que ella es el alma de toda la naturaleza”.¹⁴ Belleza y armonía le son afines, de la misma manera que lo propugnaba el principio unitario de los griegos: Artífice que todo lo modela, que es dato fornarum y que en él se comprende todo lo mundano.¹⁵
Pero, al mismo tiempo, hay que entender que la naturaleza “es la esencia de las cosas individuales” e “instrumento la divina providencia”.¹⁶ Naturaleza que identifica forma y materia, y que puede cambiar forma, figura, ser, pero permaneciendo como verdadera substancia eterna.¹⁷ Dios es, por consiguiente, es natura naturans que es la explicación y complicación de todas las cosas, que no se puede explicar sin la naturaleza. Siendo ésta la verdadera teoganía o manifestación de Dios. Naturaleza que es templo de Dios, reflejo perfecto del principio unitario, en donde el movimiento de los astros no hace sino cantar las excelencias de Dios.¹⁸ Dentro de un orden natural, que es también un orden divino, donde reina una armonía universal que proclama en todo, la magnificencia divina.¹⁹
Bruno, por consiguiente, revalora al mundo, al universo, al hombre. Es, pues, la forma mental del filósofo Nolano lo que conforma el espíritu del Renacimiento. Pero un espíritu renacentista no podía concebirse sin los escenarios montados antes por la filosofía griega y medieval. El Dios de Bruno, como Principio unitario, no será la razón, ni la idea fría, aunque sea clara y distinta, desde el punto de vista de la pura racionalidad. Inspirándose en Plotino; y en San Agustín, nuestro filósofo afirmaría que las “ideas”, para ser pensadas y recordadas, tienen que ser arropadas con formas “sensibles” para captar la unidad total de la realidad. Cierto que esas ideas se mueven entre sombras, como en el mundo de Platón, pero a diferencia del filósofo griego, esas mismas ideas pueden captar “el esplendor de la belleza en todas las cosas”, porque “un solo fulgor esplende desde y multitud de las especies.” ²⁰
Bruno, por lo tanto, proseguía una vieja tradición griego-estoica de concebir todo el universo como una manifestación unitaria a partir de un principio originario; pero, por otro lado, siguiendo los pasos de Tomás de Aquino y Nicolás de Cusa, acentuaba el valor divino de todas las cosas creadas. Subrayaba la tradición medieval tomista y cusana de unir toda la de realidad, de lo máximo a lo mínimo, de las sustancias a los accidentes. Platón según Bruno, “no pudo concebir ideas de las cosas singulares (“accidentium”) mientras los teólogos del medioevo si propusieron “las ideas de las cosas singulares (accidentium) porque afirmaron que Dios era la causa total en cuanto concierne a la materia y a la forma”.²¹ Para Bruno, sí existía esa mirada universal, y que era “ciencia” aun del particular, que rompía, en parte, una jerarquizacion de los seres demasiado rígida. Tajantemente afirmaba, y en esto seguía al filósofo Aristóteles, las ideas de las cosas singulares: “singularium ideas volumus”.²²
La filosofía del renacentista Bruno no hacía sino proseguir las ideas pitagóricas y heraclianas de la unidad del cosmos, de todo lo real, en orden y armonía, en donde “Del uno salen todas las cosas y todas las cosas del uno”: kaí en pantón en kaí ej enos panta.²³ Bruno estaba de acuerdo, por lo tanto, con la doctrina presocrática de que ser y ser físico, en última instancia, era lo mismo y que constituía al mismo tiempo un problema ontológico y metafísico. El cosmos y El universo eran, pues, para Bruno, como para el pensamiento griego, una especie de animal divino y viviente. Era ése y no otro, también, el pensamiento del divino platón: Tó zeión periéjei ólen ten fisis.²⁴ En el origen del universo regía, por consiguiente, el logos o el nous, como principio supremo, en orden y armonía, cielo en número y escala musical.²⁵

III
El pensamiento filosófico de G. Bruno, al recoger la vieja tradición del clasicismo griego, se acercaba sorprendentemente a las modernas teorías de la física, incluida la teoría de la relatividad. Lejos, ciertamente, de aquellas concepciones “mecánicas” de Galileo y Newton, el mundo o el universo no era, para la cosmología del filósofo nolano, una simple gran maquina explicable sólo en términos temáticos o geométricos. Bruno trascendía la mirada “matemática” de Copérnico y nos deslumbraba, con acentos modernos, con sus infinitos mundos, pletóricos de espíritu en lo máximo como en lo mínimo.
Pero, por otra parte, se nos podría argüir que el pensamiento de Bruno estaba plagado de mitos. Es cierto, pero ¿acaso no se ha dicho ya, en contra de lo afirmado por E. Zeller, que en el mismo mito encontramos un pensamiento racional y que, aún ahora, asistimos a una producción mitológica, tal cual “como en los tiempos de Homero?²⁶. ¿No también, acaso, el pensamiento realista de un Aristóteles se vio influido precisamente por los mitos? Sabemos por medio del filósofo griego que el conocimiento humano, como primer estadio, estuvo ocupado “por lo maravilloso del mito” y que las mismas divinidades estaban presentadas en formas mitológicas.?²⁷ Bastaría recordar, por ejemplo, toda la tradición ética y moral que, sobre el derecho, el deber y la obligación, recorren las páginas de la gran literatura griega arcaica, desde Homero, Hesíodo, Arquiloco, Teognis, Alceo. Tramas, personajes y contenidos son altamente ya “racionales”, aunque el ropaje sea el lenguaje mítico-literario.²⁸ Por lo demás, ¿no nos enseñaba Hegel que arte, religión y filosofía tenían, al fin de cuentas, el mismo contenido? No nos debe extrañar, por lo tanto, que, en el pensamiento de Bruno, aun en pleno Renacimiento, encontremos el uso de las formas mitológicas. Eso precisamente era, entre otras cosas, el Renacimiento: una ri-nascita, una re- novatio, un rescate de las cosas griegas. Por lo demás, esas serán las influencias que recibirán posteriormente Giam- battista Vico, los románticos F. Schleger y Schelling E., inclusive, el propio “mito del superhombre” de Nietzsche. Por consiguiente, podemos tachar de, por lo menos, históricamente inexacta la famosa contraposición entre mito y racionalidad afirmada por E. Zeller, el célebre autor de La filosofía de los griegos, retomada después por Goethe y Schiller.²⁹
Bruno, en este aspecto, es todo o mucho un individuo griego, aun en el lenguaje mitológico. El sentido de totalidad o universalidad del pensamiento de Bruno, aun en su infinita multiplicidad, no olvidaba una cosmovisión unitaria, de ahí se seguiría, también en Bruno, una eticidad en sentido eminentemente hegeliano. Sobre todo, en su De Umbris, sus “imágenes mágicas” son, al mismo tiempo, “imágenes arquetípo."³⁰ No son simples hechuras de un ordinario hacedor de mitos o textos “mágicos”. Su preocupación esencial estaba ligada a la concepción de entender el universo total, incluido el hombre mismo, dentro de una visión integral, global, asumiéndola dentro de una crisis, también, universal. Esta posición intelectual del filósofo Bruno, por lo menos en algunos de sus aspectos, es parecida a las futuras investigaciones del teólogo-arqueólogo-cientifíco Theilard de Chardin. Su mirada totalizadora como “vida-materia infinita”, elaborada en el De causa y subrayada de nuevo en el De vincolis, nos lo demuestra ampliamente.³¹
Su preocupación con su tiempo histórico se entrecruzó con su filosofía. De ahí sus análisis entre tiempo y crisis.
Su concepto del hombre como el “deus cratus” no lo colocaba en el limbo de abstracciones metafísicas. Estaba radicado en su tiempo histórico, como un tiempo que “todo lo quita y todo lo da”, en donde “todo se muda se aniquila” y en donde, uno es eterno”.³²
El tiempo de Bruno comportaba, además una crisis muy específica: entre tiempo moderno y dinero. Este dinero que prescinde de cualquier género de virtud y en donde sin él es como “un pájaro sin plumas”.³³ Por eso la filosofía de Bruno detectaba e intuía ya la crisis de modernidad y, sobre todo, el incipiente “desencanto” de mundo que para él estaba perdiendo el sentido de la fuerza del espíritu al encerrarse en una muy conservadora y esclerosada inmutabilidad. Ni más ni menos el análisis futuro del sociólogo Weber al constatar, con mirada pesimista, la pérdida, también, del “espíritu” religioso y moral en aras del consumismo materialista del capitalismo. Por tal motivo, Bruno, el filósofo, opondrá la vanitas del sabio a la renovatio y transformatio propia del hombre rebelde o rabioso.
De la misma manera, para oponerse a la crisis, Bruno tomará al hombre como el Dios creado, el Dios de la naturaleza en la cual y por la cual se manifiesta. La misión del hombre sobre la tierra, y en esto sigue a Platón, es estudiar el orden sublime del universo, en orden a poder acercarse más a la Unidad increada por medio de la razón y la voluntad, cantando las glorias del Creador, sin miedo a la muerte, que es un mero tránsito.³⁴ La virtud es la observancia, como los antiguos estoicos, de las leyes de la naturaleza, por medio del conocimiento y el amor. En esto consiste la moral: acercar al hombre a su Principio y a su Unidad.³⁵

Giordano Bruno y la necesidad
de transformar el pensamiento:
"La filosofía de Bruno detectaba e intuía ya la crisis de modernidad y, sobre todo, el incipiente “desencanto” de mundo que para él estaba perdiendo el sentido de la fuerza del espíritu al encerrarse en una muy conservadora y esclerosada inmutabilidad (...) Por tal motivo, Bruno, el filósofo, opondrá la vanitas del sabio a la renovatio y transformatio propia del hombre rebelde o rabioso."
IV
La filosofía de Bruno, aun con toda su radicalidad, no olvida, por lo menos en su visión universalista, y unitaria, a los mejores teólogos medievales. Aunque Bruno se sentía en posesión de una misión especial en cuanto al quehacer de la filosofía, “como un enviado de los dioses”, al igual que Mercurio, siempre reconoció sus deudas intelectuales con sus maestros, desde Teófilo de Vairano, en el París de 1585, hasta sus maestros de juventud como G. de Colle que lo orientó al estudio de Aristóteles.³⁶ Siempre reconoció la gran tradición inglesa sobre el conocimiento de la naturaleza, tal como nos lo hace saber en el De Causa y siempre, también, supo reconocer la riqueza del pensamiento teológico medieval.
Pero, sobre todo, su mirada universalista y cosmopolita se nutrirá en los horizontes de la filosofía griega. En Sigilius sigillorum, Bruno entremezcla elementos cosmológicos y gnoseológicos, muy típicos del estoicismo y neoplatonismo posterior, con su específica interpretación cristiana. Esta juvenil obra latina del filósofo de Nola encierra ya toda la reflexión filosófica sobre su concepción unitaria universalista, que está en un infinito proceso de variaciones y movimientos que trascienden la mirada matemática copernicana. Esta concepción Bruniana implicará una filosofía sobre el tema del alma del mundo, que después en el De Causa se transformará, en tomando la inspiración de Plotino, el “Entendimiento universal”, que es “la parte más íntima, real” del “alma del mundo”.³⁷ Prosiguiendo la temática del Sigillus esta ánima mundi (alma del mundo) será “el principio formal y constitutivo del universo”.³⁸ Por eso el universo mundo está impregnado de espíritu, sin centro ni periferia, animado de las vida universal, en donde se borran viejas jerarquías cosmológicas. El mundo es, pues, manifestación y expresión de algo divino, Aquí encontramos al futuro Hegel. Por algo ¢l filósofo alemán llamará tanto la atención y la admiración de los poetas románticos del siglo XIX. Pero Bruno ya le había puesto el escenario: La tierra es una estrella más. El mundo es un deus creatus, con animación universal, eterna, infinita. Es la radicalización y exageración de las temáticas cusanas.
Es una nueva filosofía sobre el mundo y sobre el hombre, sobre el movimiento universal, como un alternarse de luces y sombras, de juventud y vejez, de muerte y vida. Y en esta visión de “variaciones” y “mutaciones”, Bruno enjuicia su propio tiempo histórico hebreo-cristiano: su tiempo “cristiano” está en decadencia y en crisis universal. La concepción Bruniana se ha alejado de la órbita horizonte copernicana. El “científico” Copérnico, para Bruno, había sido la “aurora”, que ha precedido al nacimiento del “sol”. Y Bruno, según esto, es el “sol”. Con él se empieza a salir de la “ignorancia” y se vislumbra la “felicidad”. Pero, al mismo tiempo, es la verificación de una crisis radical. Empieza una nueva “ciencia” y una “nueva filosofía”. Copérnico que, según Bruno, fue “más estudioso de matemáticas que de la naturaleza”, es sino el inicio, o sea, la “aurora”, nosotros —prosigue Bruno— sabiendo que el mundo y el universo se mueven en el reino de las sombras y los cambios, debemos encontrar nuestra libertad. Una libertad que está compuesta de infinitas diferencias, en el espacio y en el tiempo.

Notas al pie:
1. George Sorel, Réflexions sur la violence, Pa- rís, 1908. Ed. Itatiana, Considerazioni sulla violenza, Bari, 1970, pp.82-83. EnOpere di Bruno e T. Campanella, Milano, 1956, p.82, 87.
2. En Opere di Bruno e T Campanella, Milano, 1956, p. 687.
3. E. Husserl, La crisis de las ciencias europeas la fenomenología trascendental, 1, 2. Hus- serliana, V1, pp.3, 26,1.
4. Platón, La República, 508b-¢, trad. de Pabón-Galiano, Madrid, 1940.
5. G.Bruno, Dialoghi italiani, notas de G. Gen- tile, Torino, 1955, p. 227.
6. Idem,p. 996.
7. Idem, p. 1156.
8. G. Bruno, Degli eroici furori, 2, diál. 2: (“A nadie le es posible sal ver el sol, o sea, el Universal Apolo, que es la luz absoluta... pero sí, Muy bien, su sombra, o sea, Diana, el mundo, el universo la naturaleza”).
9. G. Bruno, De inmenso 1-2, 321.
10. L. Cicuttini, L'ssoluto nel pensiero di G. Bruno, Milán, RPNS, 1942, p. 117 .
11. G. Bruno, Cena de le coneri, E. G. Gentile, Y, 24, Del infinito, 293.
12. Idem.
13. G Bruno, De la causa, De, G. Gentile, 1, 210.
14. Idem. 1, 185.
15. G. Bruno, Degli eroici furori, Y1, diál 5.
16. G. Bruno, Acrotismus Camoeracensis, Natura, 1588.
17. G. Bruno, Expulsión de la bestia triunfante, Madrid, 1988, p.34.
18. Bruno, Cena de le Coneri, E. G. Gentile, 1, 24.
19. Bruno, De L'Infinito, Gentile, 1,283.
20. G.Bruno, Le Ombre delle idee, Milano, 1988, p-115.
21. Idem, p. 125.
22. Idem.
23. Cf. Aristóteles, Metafísica 6:108,6,19, Coelo, MI, Cf 1:300a15. Metafísica 1,5:985 b31.
24. CF. Zeller-Mondoeco, La filosofía dei Greci nel suo sviluppo storico, 11, pp.188-190.
25. Aristóteles, Metafísica, 1:108 b 19.
26. F. Cassirer, Linguaggio e mito, Milano 1968, p.10.
27. Aristóteles, Metafísica 1,298 2 b, 17-19.
28. Manuel F. Galiano, “El concepto del hombre en el pensamiento griego arcaico”, en El concepto del hombre en la antigua Grecia, VV.AA., Madrid, Coloquio, 1986, p.9 y ss.
29. Cristiana Ciocca, Le origini della filosofta tra mitoerazionalitá, en “Scienzasocieta”, núm.53, Roma, Mayo, 1992. 30 €l universo, la naturaleza”).
30. F. Yates, G. Bruno et la tradizione ermketica, Bar, 1969, p. 220.
31. Bruno, De magia, De vinculis, Pordemone 1986, p.7.
32. Bruno, Il Candelaio, Bari, 1923, p. 7.
33. Idem, p.113.
34. G. Bruno, De monade, numero et figura 1.C.1
35. Bruno, Degli eroici furori, “Advertencia”.
36. V. Spampanato, Vita di Giordano Bruno, Roma, E. Anastatica, 1988 p. 65.
37. G. Bruno, Dialoghi italiani, op.cit., p.232.
38. Idem, p.244.
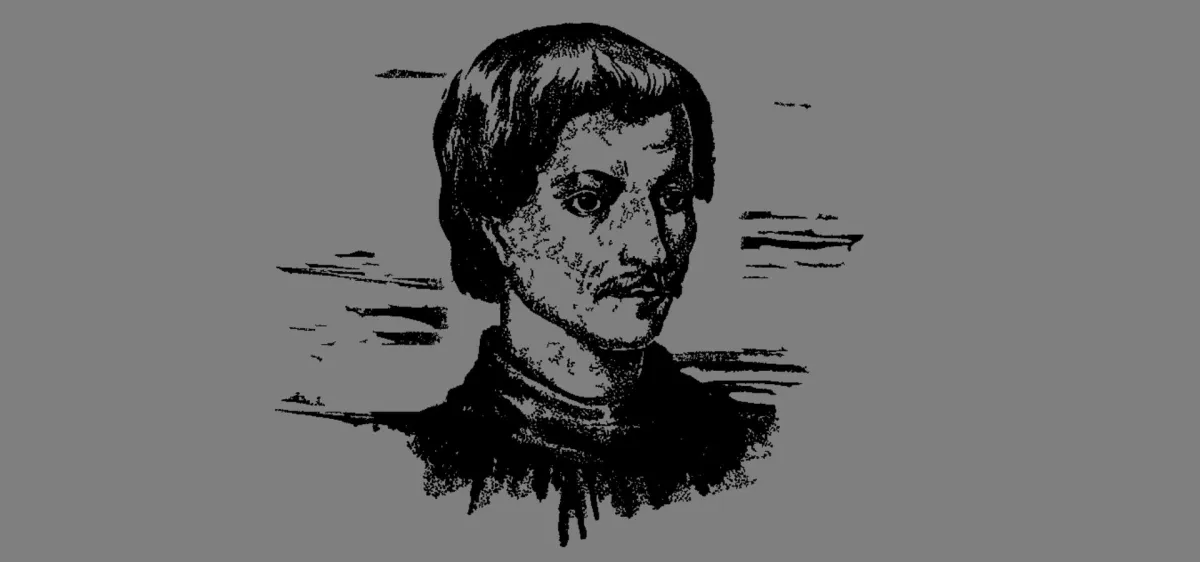
¡Gracias por tu lectura!
Ayudemos a que el pensamiento de bruno siga llegando a más personas, si te gustó este articulo no dudes en compartir esta entrada de nuestro blog.
"El amor es el vínculo de los vínculos" Giordano Bruno.
